Ketsy Medina creció admirando a su padre, un hombre con mucha sensibilidad social. Estudió antropología y, más tarde, luego de un episodio trágico, comprendió qué significa el feminismo. Y por eso se dispuso a enseñarle a las mujeres de La Concepción, un pueblo rural de la parroquia Altagracia del estado Miranda.
 FOTOGRAFÍAS: KETSY MEDINA
FOTOGRAFÍAS: KETSY MEDINA
A poco más de 90 kilómetros de Caracas, entre montañas y sembradíos, queda la parroquia Altagracia de la Montaña. Más adentro, cuando ya las vías no son de asfalto sino de tierra, se halla La Concepción, un pueblo casi fantasma, bordeado por un río cristalino, en el que las casas de bahareque apenas se sostienen.
Después de pasar el único kiosco de la comunidad, una estación de policía que parece abandonada y una escuela sin nombre, está una casa llamada Aguamiel. Allí está Ketsy Medina. En la sala, un grupo de mujeres sonrojadas se miran entre sí, mientras sus hijos e hijas forman un círculo en el suelo. Rodean una lámina de papel bond con el trazo de una silueta humana. Tienen en sus manos un papelito con una parte del cuerpo escrita, que deben pegar en donde corresponde en la figura.
Sin tabúes ni titubeos, Ketsy, con su voz dulce, señala cuáles de esas partes se pueden tocar y cuáles no. Ella dirige la actividad que ha denominado “Mi cuerpo lo toco yo”, con la que busca prevenir el abuso sexual en el pueblo. Alguna risa se escapa cuando menciona “ano”, “vulva” o “pene”, como si fueran palabras nunca antes dichas en esa tierra. No es la primera vez. Antes, muchos se asombraron cuando habló de menstruación y violencias contra la mujer.

Ketsy no es de esa zona. Se crio en la parroquia El Valle, de Caracas. Creció rodeada de vecinos solidarios. Veía a su papá, un chofer de autobús, colaborar en el barrio: hacía reparaciones eléctricas, participaba en jornadas de limpieza y ayudaba a los jóvenes que se involucraban en situaciones violentas. Para ella, él era un superhéroe comunitario. Podría pensarse que su ejemplo moldeó su vocación.
Cuando sus padres se separaron, Ketsy vivió un tiempo en el interior del país con otros familiares y, al cumplir 17, regresó a Caracas. Como su mamá tenía otra pareja, escogió vivir con su papá.
Ya adulta, Ketsy —de cabellera salvaje y tatuajes de flores en sus brazos— se inscribió en la carrera de antropología en la Universidad Central de Venezuela, con la ilusión de ayudar a los demás. También estudió producción audiovisual. En su primer empleo fue productora de un programa, donde cubría eventos culturales que se realizaban en comunidades vulnerables de Caracas. Más adelante, se dedicó a proyectos sociales que buscaban desestigmatizar el barrio. El feminismo no formaba parte de sus intereses, tampoco lo entendía demasiado: se le hacía un discurso ajeno y lejano.
Hasta el femicidio de Maigualida Sifontes, su mamá.
Un encapuchado le dio un disparo en el pecho la noche del 30 de diciembre de 2017. La versión oficial dice que se encontraba frente a su hogar con su pareja en Santa Teresa del Tuy cuando llegó un hombre armado a robarlos. La pareja de Maigualida huyó con la idea de distraer al delincuente, pero este forcejeó con ella hasta dispararle. Quién sabe cómo los funcionarios llegaron a esa conclusión.
Desde el instante en que escuchó la noticia en una llamada telefónica, Ketsy se desvaneció y su vida se oscureció. Así pasó un año, sumergida en un duelo. Cuando logró despertar del duelo, sintió la necesidad de hacer algo. La búsqueda de una respuesta la adentró en un océano profundo de nuevos aprendizajes, significados y constante cuestionamiento.

Para no sentirse sola, empezó a participar en reuniones feministas, primero como oyente, después como fotógrafa. Hasta que terminó por convertirse en una voz más de ese movimiento. Comenzó a tomar la palabra y a hacer propuestas. No solo por Maigualida, sino por todas las mujeres víctimas de violencia basada en género. Se juntó con madres, padres, hermanas, hijos e hijas de mujeres asesinadas y desarrollaron una campaña digital llamada #JusticiaParaTodasLasMujeres, para visibilizar los casos y exigir una respuesta a las autoridades. La difundían a través de su página en Facebook “Comaes Andantes”, que compartía con otras activistas comunitarias. Y, también, acompañó a sobrevivientes de violencia en su búsqueda de justicia.
Además de convertirse en madre, Ketsy tenía otro sueño: deseaba una vida rural. “Vivir de las plantas, para ellas y con ellas”. Era un anhelo que también compartía con su mamá. Incluso, planeaba mudarse con Maigualida a Santa Teresa del Tuy, para hacer su propio vivero.
En 2020, en medio de un escenario incierto por la pandemia de covid-19, un amigo le propuso que le cuidara su vivienda en Altagracia de la Montaña. Era una oportunidad para salir de la ciudad colapsada y cumplir aquel sueño, ahora con su esposo, Balmore, con quien vivía en La Concordia, parroquia Santa Teresa, en Caracas. En agosto de ese año, llegó a esa comunidad intrincada del municipio Guaicaipuro del estado Miranda.
Rodeada de conucos y matas de plátano, Ketsy encontró una nueva vida, pero algo faltaba: le hacía falta el activismo que había dejado en Caracas. Se acercaba el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sabía que lo debía conmemorar de alguna manera. Invitó a un par de vecinas, que ya conocía, a conversar sobre temas relacionados con las mujeres y sus derechos. Una tarde de café en un lugar seguro donde sus hijas e hijos podían participar, pero sus esposos no.
Corrieron la voz.
La curiosidad llevó a unas ocho mujeres a la sala de Aguamiel. Algunas se saludaron con una sonrisa, otras apenas se miraron. Ketsy sirvió café y les repartió folletos con información sobre salud sexual y reproductiva, así como violentómetros (un material gráfico didáctico en forma de regla que clasifica las violencias) que guardaba de su vida en Caracas.

—Muchas sufrimos violencias y no nos damos cuenta —les dijo, y contó la historia de su mamá.
Así, Ketsy pasó de ser una foránea a una mujer con una historia cercana.
—A mí una vez mi esposo me pateó —intervino una vecina.
Todas con la cabeza baja, guardaron silencio, se mantuvieron inmóviles.
—¿Qué hago con este violentómetro? ¿Se lo muestro a él? —preguntó.
Ketsy sintió que sobre ella cayó un balde de agua fría.
Y de realidad.
La Concepción es rica en cultivos y producción de yuca, caraota, maíz, ajo y ají, pero es un pueblo sumido en la pobreza, que puede pasar varios días sin luz, la señal de internet no existe y la cobertura telefónica es escasa. No hay parques ni mucho qué hacer. Está la manga de coleo, pero es un espacio solo frecuentado por hombres. En las tardes, después de la jornada laboral, ellos se reúnen frente a sus casas a beber aguardiente, mientras la música llanera suena a todo volumen.
Las mujeres no se ven. Siempre están en casa.
Durante los primeros tres meses, Ketsy vivió sola en Aguamiel sin energía eléctrica, mientras su esposo resolvía otros asuntos en Caracas. Se aseaba, lavaba su ropa y recogía agua del río. Cocinaba las tres comidas del día en una olla al fogón. Sembraba sus alimentos y cortaba el monte con un machete. Caía rendida en las noches para repetir la rutina al día siguiente.
La mayoría de las vecinas dedican su tiempo a estas tareas, a atender a sus esposos y a sus hijos.
Como un escape a la rutina, acordaron reunirse una vez al mes. Sería un espacio de distracción y aprendizaje solo para ellas. También organizarían un evento comunitario trimestral con juegos, danza y teatro con el resto del pueblo. Cada mujer llevaría cosas para compartir, lo que pudieran.

El segundo domingo de mayo de 2021, Día de la Madre, fue el segundo evento comunitario. Más allá de celebrar, conmemoraron a la partera del pueblo, María Zapata. En esta ocasión un trapiche abandonado, cubierto de flores y vegetación, serviría de locación, pero una tormenta lo inundó. Entonces, se fueron a una casa cercana. Hicieron sopa de costillas, salsas para acompañar con pan, y sirvieron carato. De nuevo hicieron teatro, las niñas del pueblo bailaron, recitaron poemas y entregaron tarjetas hechas a mano.
Cuando el evento terminó, algunas continuaron el festejo.
Y otra tormenta se desató.
Ketsy terminaba de lavar los platos en la cocina, cuando escuchó el escándalo.
—¡Suéltala! ¡Déjala!
Las niñas gritaban y la música cesó.
Ketsy soltó los platos.
Un vecino ebrio abofeteó a Giovanna, una de las mamás, después de que se negó a bailar con él de una forma que ella consideró obscena.
Cada quien se fue a su casa. Esa noche, cuando el esposo de Ketsy le relató todo lo sucedido, se lamentaron. ¿Cómo era posible que aquel incidente hubiese ocurrido en este espacio? Justo en este espacio.
Se propusieron hacer algo.
A Giovanna le costó soltar la verdad. La familia de su agresor tiene las mejores tierras en producción, vehículos a disposición del pueblo y amigos cercanos en el Consejo Comunal. Consciente de lo que podría implicar, pero inspirada en las reuniones de mujeres, Giovanna decidió denunciar.
En la policía local no hay computadora ni archivos para hacer un registro. Mucho menos sensibilidad para brindar apoyo a las víctimas de violencia. Los funcionarios solo tomaron un par de notas y le aseguraron que “darían una vuelta por la comunidad”.
No hubo más respuesta.
Acudir al Ministerio Público tampoco era una opción viable. En Altagracia de la Montaña solo hay un bus que sale a las 5:00 de la madrugada, llega a Los Teques a eso de las 8:00 de la mañana y se regresa a las 12:00 del mediodía. A los pasajeros les cobran 5 dólares el pasaje. De acuerdo con su experiencia como acompañante, Ketsy temía que no se resolvería en un día, ni dos, ni tres. Probablemente, ni la atenderían. Perdería su tiempo y su dinero.
Entonces, como su padre lo hizo tantas veces, Ketsy buscó resolver la situación en comunidad. Pedía una disculpa honesta de parte del agresor. Pero no era tan fácil, a puertas cerradas la familia del agresor negaba lo ocurrido. Luego, convocaron a una reunión entre vecinos. Para su sorpresa, muchos se interesaron. Aquel hombre ya había maltratado a otros en la comunidad.
Los vecinos interesados acudieron a la jefatura civil para discutir el caso. Hubo confesiones de otras víctimas, una de estas entre lágrimas. Entonces, redactaron un acta, en la cual se especificó que aquel señor no podía cometer una nueva agresión. De lo contrario, llevarían su caso a la Fiscalía.
Tras la asamblea de vecinos, algunas allegadas a la familia del agresor decidieron no participar en las reuniones de mujeres. También un incidente perturbó las noches tranquilas de Aguamiel: alguien lanzó una piedra contra la camioneta de Ketsy y Balmore.
Se asustaron un poco, sí. Pero no se dejaron desinflar. El interés que despertó el caso de Giovanna en el pueblo los había cargado de mucha fuerza. También las ilusiones de las mujeres que siguieron interesadas en los encuentros y de algunas personas que se sumaron desde afuera a través de donaciones para la comunidad.
En paralelo, se cumplía otro gran sueño en la vida de Ketsy: tener un bebé. Anteriormente, ya había tenido un embarazo, pero lo perdió. Con este no se podía arriesgar. Como el pueblo no tenía médicos ni insumos, en ocasiones, debía volver a la ciudad para llevar su control prenatal.

Cada vez que Ketsy regresaba de Caracas lo hacía con cajas repletas de ropa, medicinas, libros, útiles escolares y juguetes. Incentivos para cada reunión, evento o actividad, incluso, para aquellas que se alejaron.
Un día, recibió un mensaje en la página de Facebook de las Comaes Andantes, donde publicaba sus experiencias en Altagracia. María Virginia, una venezolana en Alemania, quería donar 100 dólares. Con ese dinero contrataron talleristas desde Caracas para dictar cursos que les sirvieran a estas mujeres en su día a día. De ginecología autogestiva y natural y otro de artesanías con bambú.
Mientras las mujeres estaban concentradas tejiendo macetas, en la cocina sus esposos preparaban el café, el almuerzo y las meriendas. También llegó el circo y doctoras de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) para inyectar implantes anticonceptivos.
A estas actividades empezaron a acercarse mujeres y niñas de El Palito, El Pegón, El Cambural, Las Oficinas… comunidades de Altagracia de La Montaña, y de otras parroquias cercanas. Las mujeres de La Concepción se encargaban de captarlas. Las recibían y organizaban.
Pero a medida que avanzaba su embarazo, Ketsy se preguntaba si podría moverse desde la montaña hasta la ciudad, y viceversa, con una bebé recién nacida. La escasez de servicios médicos para garantizar el control de su hija en Altagracia de la Montaña la obligarían a ir regularmente a Caracas. Junto con Balmore tomaron la decisión de volver a La Concordia y vivir allí durante los primeros años de vida de la niña.
A Ketsy la despidieron en Aguamiel con una celebración en la que repasaron anécdotas, aprendizajes y la importancia de mantenerse juntas en comunidad.
Desde su casa en Caracas, Ketsy busca financiamiento para continuar tejiendo comunidad en Altagracia de la Montaña. Hace poco hizo de las Comaes Andantes una organización no gubernamental. Su nuevo sueño es comprar Aguamiel y convertirla en la casa de las mujeres.

Mientras tanto, allá la esperan con los brazos abiertos. Ahora palabras como “menstruación”, “autocuidado”, “derechos de la mujer” se mencionan y tienen un significado en La Concepción. También se dice con naturalidad “amistad”, “empoderamiento” y “solidaridad”. Las mujeres se hablan y se escuchan entre ellas. Se acompañan en sus tristezas y tienden sus manos en situaciones violentas. Se apoyan para cuidar a sus hijos. Se empujan a cumplir sus sueños, a decirle no a la violencia.
Aunque se fue a Caracas, Ketsy llegó a la comunidad para quedarse en ella.
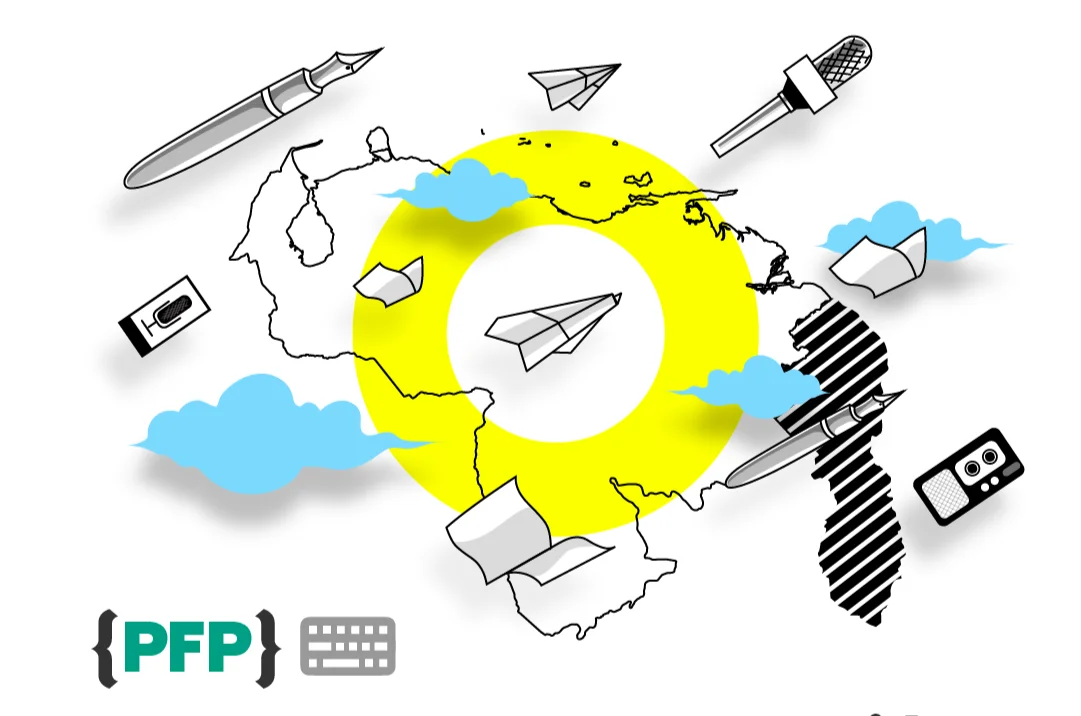
Esta historia fue producida en la segunda cohorte del Programa de Formación para Periodistas de La Vida de Nos.


No hay comentarios:
Publicar un comentario