La muerte dilatada
Luis Moreno Villamediana SEMANA DE NOS | Edición 2024En marzo de 2022, la madre del escritor Luis Moreno Villamediana falleció en Mérida. El único horno de la ciudad no servía. Debido a los cortes eléctricos, no lograban terminar de repararlo. Y la familia no tenía una parcela en un cementerio. Esta historia resultó finalista de la 7ma edición del Premio Lo Mejor de Nos.

ILUSTRACIONES: HEIDI HURTADO
Habían pasado cinco días desde su defunción y aún mamá no ingresaba al crematorio. Una empleada del lugar, con su chaleco azul, entró a la sala de espera. En su actitud se descubría el trato continuo con los muertos: nos contó cómo era el proceso. Lo usual es que un cuerpo se tarde un par de horas en el fuego, dijo. Al menos el primer cadáver de la lista. Los siguientes pueden quemarse más rápido porque, cuando les toque, el horno ya estará muy caliente. La eternidad también se cronometra.
Era una señora afable, con un amplio patrimonio de informaciones y anécdotas que nos hacían pensar que mirábamos un documental. Hay fallecidos bastante problemáticos, por ejemplo. A esos hay que romperles los huesos para que puedan caber en la urna y no asusten a los deudos con su despilfarro de centímetros. Se entiende: ¿a quién le gustaría tener como imagen final del ser querido unos pies que impidan cerrar la tapa?
Hay que disminuir el impacto de lo desagradable y acentuar lo más común, porque la muerte se parece a la vida. Eso explica que todo se haga leña: los ancianos, la gente de mediana edad, los más jóvenes, los niños, los recién nacidos, incluso.
—De todo he visto —nos dijo la señora.
El hábito de enfrentar la finitud le permitía ser curiosa y pensar cómo podía mejorarse el servicio. Opinaba que sería ideal poner cámaras donde queman a los finados, y unas pantallas de televisión donde aguardan los parientes y amigos. Con esa medida cualquiera podría ser testigo de la combustión, señaló. Es una buena forma de entrar en la modernidad y convertirnos en una ciudad del primer mundo.
—Ya estoy acostumbrada.
Cierto. Ella sí, pero nosotros no.
Papá había muerto casi seis años antes, pero con él los procedimientos fueron más bien normales. Al paro cardíaco le siguieron el velatorio y la inhumación. Al señor le afeitaron el bigote. Desde su juventud en los años 50, nadie, jamás, lo vio lampiño: desde 1962 mamá estuvo casada con un caballero de mostacho espeso. El detalle parece irrelevante. Sin embargo, aquella decisión arbitraria trastoca la estampa misma del hombre recordado y nos confirma el carácter fugaz del organismo y sus interacciones. No reclamamos nada. ¿Para qué?
Con mamá la cosa fue distinta. Mi hermana Gabi y yo observamos la gradual descomposición de su cuerpo, los estragos de la senilidad. Lo que pasó después de su deceso fue, por su parte, el recrudecimiento de un estado de cosas que abarcaba su complexión y la estructura general de un país.
Mi hermana y ella se habían mudado a Mérida a comienzos de 2020. Nos separaban poco más de 2 kilómetros, así que las visitaba con mucha más frecuencia. En esa época, la covid-19 era una amenaza posible, aunque aún remota. No estábamos obligados a enfocarnos en un trastorno que no fuera el consuetudinario. La virulencia política, económica y social de Venezuela ataca diariamente el sistema inmunológico de la ciudadanía y lo debilita, como una peste endógena sin vacuna.
En el Sur del Lago de Maracaibo, la inseguridad y la crisis eléctrica eran mucho peores que en Los Andes, por eso era recomendable que se vinieran a Mérida. Con su llegada a esta ciudad, el sentido de pertenencia de mi madre se debilitó. Ella, de hecho, vivió antes en Mérida, donde obtuvo el título de licenciada en bioanálisis de la Universidad de Los Andes en 1960, y siempre quiso volver acá sus últimos años, como homenaje a una juventud irrecuperable. Sentada en una butaca en la sala de la casa alquilada, con la andadera a un costado, mamá comprobaba que su entorno era ajeno.
—Yo quiero irme a lo mío, esto no es lo mío —le escuchábamos decir.
Era inútil explicarle:
—Mamá, esto también es tuyo.
—No, no, yo quiero irme a lo mío.

Es fácil comprender que la identidad personal abarca no solo la conciencia del nombre propio, el invisible archivo de recuerdos o la claridad de los proyectos, sino también el reconocimiento de las cosas que hubiera alrededor. Las paredes blancas y la escasez de muebles eran para mi madre como una geografía extranjera. Faltaban para ella los rastros del transcurso que, a fin de cuentas, definen todo hogar. En ese espacio fue consumiéndose sin calamidades, porque la demencia senil le resta a quien la sufre la dimensión dramática.
El dolor, por supuesto, le queda a la familia.
Mientras en todas partes la pandemia restringía la movilidad y los encuentros, mamá pasó de la andadera a la silla de ruedas. De la casa salió en carro para vacunarse y a alguna otra diligencia ineludible. Aparte de eso, su mundo era la planta baja de una vivienda de dos pisos e incluía su cuarto, el baño, el comedor, la sala y un patio con su mata de mandarinas, con auyamas y rosas (bajo las cuales estaban enterradas tres perras). El acto de ver televisión se convirtió en el espectáculo humilde de simplemente mirar la pantalla del televisor. Resultaba imposible saber cómo las imágenes entraban en su cabeza y lo que hacían ahí dentro. ¿Qué papel jugábamos, además, Gabi y yo en semejante escenario?
Lo más constante en ella era su último perro, Vasco, un salchicha que dormía en su regazo como en el vientre materno. Ambos conformaban una entidad simbiótica más allá de cualquier patología.
Con los meses, el habla de mi madre se fue enredando y dejó de articular frases completas. Sus lenguaradas en ocasiones subían de tono, como un regaño o una queja cuyo origen éramos incapaces de fijar. Cuando yo me quedaba a dormir en esa casa para poder asistirla (tres días a la semana), tarde en la noche escuchaba un grito suyo que llegaba a asustarme. Al entrar en su cuarto, la encontraba mirando al techo con el rostro apacible de quien ha hecho las paces con su vida. Quién sabe qué recuerdo o cuál fantasma la atormentaba sin sacarla de quicio.
Durante el resto del día, pronunciaba alguna frase trunca que el traductor de Google no podría interpretar. La vejez cuenta con diccionarios propios, supongo. Nunca volvió a decir el nombre de mi hermana. El mío tampoco.
A pesar de la severa crisis agropecuaria del país, la finca familiar, gracias al trabajo de Gabi, pudo costear los gastos médicos y las medicinas. Es verdad que la calidad de algunas cosas dependía de los ingresos: no siempre se lograba comprar pañales para adultos tipo ropa interior, con banda elástica completa, sino otros bastante más baratos de cierre endeble. Unas primas nuestras nos enviaron desde Margarita el colchón antiescaras que mi tía usó hasta morir. Fue una donación importante, pues mamá entonces tenía tejidos necrosados en la parte baja de la espalda. En Venezuela, qué suerte, la solidaridad ayuda a compensar el colapso de la salud pública, como se ve en la continua solicitud de auxilio por las redes sociales.
La mañana del viernes 18 de marzo de 2022 fui de compras con mi esposa, como en un día cualquiera. Se sabe: lo común es elegir en los abastos y los supermercados lo que pueda adquirirse, no lo que haya establecido la Organización Mundial de la Salud. Las necesidades nutricionales se negocian con la realidad de los pésimos salarios y nulos beneficios. Con pocas bolsas de alimentos esperábamos en la estación de Alto Chama la llegada del trolebús cuando sonó mi celular. Mi hermana me llamaba.
—Mamá se fue —me dijo con la voz alterada.
—¿Cómo que se fue?
—Que se fue, se fue. Mamá se murió.
¿Quién es tan previsivo que logre adivinar qué reacción debe tener cuando ocurre algo semejante? No debe faltar gente aplomada, con el dinero y los documentos para el funeral. Su pesar no es menor, pero en mitad de la zozobra logran actuar con calma y eficacia. Ellos sí, pero nosotros no. La tristeza tiene tiempos disímiles.
Nos olvidamos del trole, y esperamos que mi cuñado nos buscara para llevarnos al sitio de donde mamá se fue. Es extraño darse cuenta de que esas partidas son parciales, porque la materia persiste por un tiempo más, como condición previa de todos los fantasmas.
La señora Teresa seguía en la cama, con Vasco junto a ella, echado en la almohada, con su lealtad de siempre.

Aun podíamos tocarla, escrutar su semblante, decirle unas palabras. La muerte también tiene su disfraz. Mamá al principio era la misma mujer balbuciente, frágil y distraída de los últimos meses. Le cambió un poco el color, como si repentinamente se hubiera manifestado en ella un ánimo más enfermizo. Su temperatura se mantenía tibia: el simulacro de vida es persistente. Es cierto que las manos cruzadas sobre el pecho le daban una solemnidad que ella nunca buscó: en general, mamá era relajada en sus simpatías y enojos. Supongo que la pose responde sobre todo a nuestro miedo, respeto o distancia del fin. El viernes 18 de marzo, a pesar de esa efigie, era todavía una atenuada vivacidad reconocible.
El día que mamá murió visitamos primero la funeraria La Inmaculada. El encargado nos dijo, sin rodeos, que el único crematorio de la ciudad no estaba funcionando, de manera que no había más alternativa que el entierro.
Como no poseíamos parcela, había que encontrar una. La compañía que administraba el cementerio no tenía disponibles, a la fuerza había que negociar con la gente que quisiera vender una propia. El hombre tenía los contactos útiles, llamó a varias personas para saber los precios.
Dependiendo del lote, había que pagar entre 650 y 1000 dólares. Las conversaciones no eran nada solemnes ni consideraban nuestra presencia ahí mismo en la oficina. El fulano preguntaba si el precio que le daban incluía los “jugueticos” (el cambio en el registro de propiedad, la excavación, etcétera). No creo que el encargado haya seguido un manual de urbanidad.
Decidimos preguntar en Servicios Especiales La Luz. El dueño se mostró más sensible y nos contó que el crematorio estaba en mantenimiento. Nada extraordinario. También averiguó por las parcelas e incluso consiguió una a 550 dólares. Decidimos que allí velaríamos a mamá.
Después de irnos, el joven me llamó para informarme que el crematorio comenzaría a operar el domingo 20 de marzo, dos días más tarde. Con esa noticia, optamos por la cremación. El propio servicio saldría más barato en La Luz e incluía el resguardo del cadáver por dos días, el uso de la sala, la organización de la misa y el alquiler del ataúd (los cuerpos van al horno envueltos en trapos).
En esa época, los apagones en Mérida eran más seguidos y duraban mucho más, unas 6 horas cada vez, y hasta 12 y 15 horas en total cada día. El sábado supimos que “el proceso” no sería el domingo: por fallas de electricidad no habían concluido los trabajos de mantenimiento.
Quizá el lunes.
El lunes nos dijeron que el martes, a menos que… El martes nos vestimos como si la cremación fuera a hacerse por fin y Gabi nos buscó a las 12:30 de la tarde para hacer diligencias.
Con el paso de las horas aceptamos que esa tarde tampoco iba a ser y volvimos a casa.
En la noche, mi hermana me escribió para decirme que entre las 7:00 y 9:00 de la mañana del miércoles velaríamos a mamá y que iba a ser finalmente cremada.
Cinco días. Transcurrieron cinco días. Nada menos.
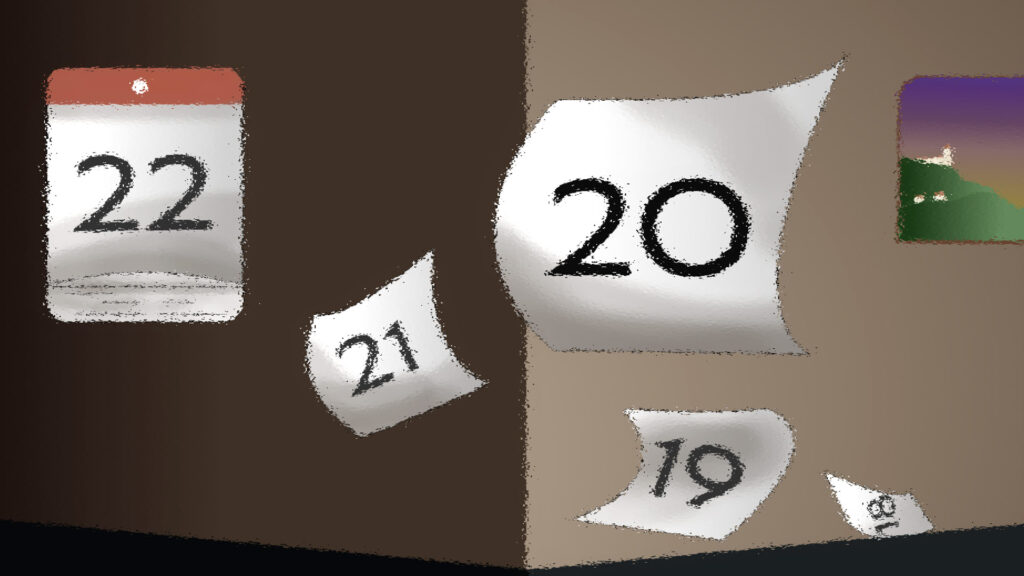
En ese lapso, a mamá le salió bajo el labio inferior una mancha morada. Sus mejillas se consumieron hasta hacerla ver demacrada, como los cadáveres del cine.
Tal vez esa era la marca inequívoca de que ya se había ido.
El nombre de mamá era el segundo en la lista de muertos de ese día. Sabíamos que María Teresa era un artificio que asociábamos con la idea de madre, y los recuerdos personales, pero la burocracia apenas puede definirla como cuerpo sin más.
La quema del primer cadáver comenzó a las 2:00 de la tarde. En la sala pequeña éramos seis: Gabi y Nellybel, Ysael y Cristina, mi esposa y yo. Una empleada muy conversadora trajo un termo grande de café. Nos contó que la cremación tarda dos horas, pero a partir del segundo cuerpo la espera puede reducirse, porque el horno ya está muy caliente. Poco antes de las 3:00 ella fue a preguntar cómo iba todo, y le dijeron que el proceso inicial casi había concluido.
Justo a las 3:00 se fue la luz.
¿Qué iba a pasar entonces?
Tuvimos “suerte”: aunque el horno dejó de funcionar, bastaba aprovechar el calor acumulado para que por fin mamá fuera puras cenizas. Así ocurrió, vaya fortuna. Había otros deudos afuera esperando su turno. A ellos tal vez les tocaría quedarse hasta la noche. Cerca de las 4:00 me llamaron para firmar unos certificados y entregarme el cajón con la nueva versión sucinta de mi madre.
Si hubiera cámaras que transmitieran la cremación en vivo, los parientes podrían ver cómo es la cosa, nos comentó la empleada. En el primer mundo eso es común. Pero Venezuela no está en el primer mundo. ¿En cuál de tantos mundos se encuentra este país?
La vida sigue acá con los recuerdos personales de los muertos y los que también se fueron de otra forma. Quedan los cofres y gavetas llenos de fotos, los objetos que alguien quiso y dejó, la posibilidad de un retorno. Hoy esperamos que pronto lo guardado salga de su escondite de mano de sus dueños. Cuánto agradeceríamos que los hospitales funcionen con dotación correcta y suficiente, que los cortes de luz sean parte de una era pasada. Llueve. Escampa. Cambia el clima. En Mérida sacamos los abrigos. Más tarde los colgamos en el clóset, cuando hay sol.
A todas estas, ¿mamá adónde se fue? Sé que sus cenizas ahora están confundidas con la tierra, no lejos de Santa Bárbara del Zulia. Lo suyo es realmente eso, sin duda. Ahí está el paraíso de su infancia.
¿Le salió a papá bigote nuevo?
Los muertos se marcharon, pero todavía nos susurran lenguaradas al oído.
La empleada del crematorio lo sabe. Y nosotros también. Estamos habituados.

No hay comentarios:
Publicar un comentario